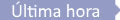Emoticonos
 Por Juan Carlos AVILÉS
Por Juan Carlos AVILÉS
Los hay de mil y una formas y expresiones: con cara de ajo, llorando a moco tendido, riendo a mandíbula batiente, guiñando un ojo, sacando la lengua… y casi todos plasmados sobre un orondo y resplandeciente sol que aquí sí sale para todos. Los emoticonos, ese dibujito chorra con el que solemos acompañar nuestras misivas volanderas, reducen al mínimo esfuerzo la manifestación de nuestros estados de ánimo más variopintos. ¿Para qué decir “te quiero” si puedes sustituirlo por un exultante y zalamero corazoncito? ¿O “te comería a besos” habiendo morritos reventones que lo hacen por ti? ¿O “feliz cumpleaños” cuando la inmensa biblioteca de puñetitas gráficas dispone de tartas con velitas o florecillas silvestres para inundar la pantalla del ‘smartphone´? ¡Tamos guapos!
Pero, curiosamente, no existen dibujitos que manifiesten sentimientos como “tío, cada día estás más idiota” o “sólo con verte se me revuelve la bilis”. Está claro que la evolución tecnológica y la captación de más y más millones de usuarios pasan por el estado de felicidad permanente, de algarabía sin límites y de ‘buenrrollismo’ inusitado. En la telecomunicación de hoy y de mañana no cabe la mala baba, no señor. Para eso ya está la cruda realidad exenta de tarifa plana.
Así que, puestos a despotricar sobre determinados avances de la ciencia y del marketing embaucador y salchichero, yo me quedo con las extintas cartas de amor, con las emociones a flor de piel y con las caras al alcance de la mano. Esas caras esculpidas a golpe de buena o mala vida, de sudor o de cosmética, de falsedad o de rigor. Esos iconos de uno mismo frecuentados por el día a día en los descansillos de las escaleras, en las paradas del autobús, en los lechos de los desamores, en las colas del pescado y en los brazos del calendario. Esas caras que, como hemos tenido ocasión de comprobar desde mucho antes de Graham Bell, son el inequívoco espejo del alma.