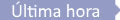Violines y cachopos
Por Juan Carlos AVILÉS
Anduve unos día por tierras de Vegadeo, allá en el occidente, en un festival de música clásica que organizan unos amigos. Suelo echarles una mano en los temas de prensa, que de eso aún recuerdo algo, y de paso aprovecho para cambiar de aires y rodearme de jóvenes virtuosos de diferentes partes del mundo que coinciden allí durante una semana para intercambiar melodías y experiencias. Pues bien, volviendo de un concierto en Taramundi coincidí en el coche con una violinista de Estonia, nada menos, que chapurreaba algo el español porque tenía un novio madrileño. “¿Qué es lo que te gusta más de Asturias?”, le pregunté. “El capucho”, me respondió ella sin vacilar. “Será cachopo”, corregí. “Eso, eso. Me dijo mi novio que no dejara de probarlo, pero aquí no lo encuentro en ningún sitio”. Traté de explicarle que estábamos a un paso de Galicia y que las costumbres gastronómicas estaban más cerca del caldo gallego que del pote. Pero no sé si me entendió.
El caso es que la insustancial charleta me sumió en una reflexión no menos insustancial. Y es que manda narices. Tantos años trajinando el eslogan de “Asturias, paraíso natural”, y resulta que a los que vienen de fuera no les interesan los monumentos prerrománicos, ni los paisajes de ensueño, ni la belleza de nuestros pueblos, ni las costas bañadas por el Cantábrico, ni La Regenta de Clarín. No. Lo que más les atrae, con diferencia, es ese singular emparedado que no aciertan a describir pero que ye más famoso que el mismísimo Don Pelayo. Así que dejémonos de economía turística de subsistencia, de casas rurales y de descensos del Sella, de fabes y de sidrina, y pongámonos a fabricar cachopos como posesos para exportar, por toneladas, a los Países Bálticos y otros lugares del mundo mundial. El cachopo es nuestra panacea universal, la gallina de los huevos de oro, el filón de la opulencia. Sine cachopo, nulla vita.