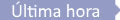El garabato y Buddy Holly
Por Fredo ELDORADO
Bajo un sol del demonio, en esas horas siesteras de agosto de 1956, un imberbe tejano de 20 años se esforzaba en apradiar a garabato la yerba curada en Loro, en la Campona de Inacín.
-Afloja la mano izquierda, neno. -le corregía Alfredo Chamaco. -Deja que se esgole el mango.
-All right, all right..- Contestaba el chaval, con la mirada fija en el maraño y con los rizos pegados a su frente sudorosa.
Dos días antes, Charles Hardin Holley, llegaba a Somao después de un viaje agotador en avión. Invitado por una familia indiana originaria del pueblo praviano,
que en los años veinte cosechó una considerable fortuna en Lubbock, Texas con el negocio del algodón envasado, no paró en la casa de sus anfitriones ni un solo momento.
Apenas sin descansar, a la mañana siguiente se subió a la bicicleta con la fresca del amanecer y alcanzó Recuevo, pasó por Villafría y llegó a la Barraca. Luego cogió el cruce hacia San Agustín. Una vez allí tomó el desvío hacia San Bartolomé y apareció en Loro por Las Espiguitas.
Aún no acabara Chamaco de abrir las contras de los balcones cuando vio a un espigado rizoso con lentes de pasta negra bajarse de una bicicleta y apoyarla contra el banco de madera de la entrada del bar.
-¡Hey man! ¿Do you speak english? -preguntó con una amplia sonrisa mientras agachado quitaba la goma del tobillo para no manchar el pantalón.
Chamaco estuviera en Cuba a mediados de los años treinta y entendía y chapurreaba el inglés. Era la época de Batista y en la isla caribeña recalaban norteamericanos de gran poder económico y el anglosajón se mezclaba con el castellano en la tienda de coloniales donde trabajaba de pinche.
Durante siete días con sus siete noches el artista americano se quedó en Casa Chamaco. Ocupó una habitación del fondo.
-Dígale a mi anfitrión que volveré por Somao el día de mi regreso a América -le oyeron decir por teléfono con una tranquilidad pasmosa.
Por el día ayudaba con las tareas propias de un bar tienda con amplia ganadería vacuna. Se le podía ver catando a primera hora de la mañana, sacando cucho a las once, despachando vinos a las doce, yendo a por roza después de almorzar y lindiando por la tarde. Aprendió a jugar a la brisca con Angélica y a comer curioso para ganar los kilos que necesitaba.
Por las noches, en la soledad aplastante de la habitación, se sentía feliz. Eso era exactamente lo que buscaba en esos años de locura creativa: Un punto y aparte, una mirada desde la distancia para poder comprenderlo todo sin la intoxicación de Lubbock. La inspiración musical empezó a empapar su cerebro y siempre llevaba una libretuca y un lápiz en el bolso. Escuchando a los grillos en las cálidas noches de agosto se le ocurrió el nombre para su banda.
A su regreso plasmó en vinilo sus vivencias agrarias en Loro. Grabó un sencillo con Coral que contenía un tema en la cara B nacido de su experiencia al garabato en Loro: Well…All Right.
Tres años más tarde el espigado tejano moría junto con The Big Booper y Ritchie Valens al estrellarse su avioneta en una helada ladera de Iowa.
Pero antes del Día en el que la música murió, Buddy Holly tuvo el detalle de enviar a Casa Chamaco un álbum suyo dedicado.
El pasado 7 de septiembre Buddy Holly, uno de los músicos y compositores más influyentes del rock and roll, hubiera cumplido 81 años.
Mauregato y sus cien doncellas escuchaban mucho a Buddy Holly.
Silo era más de Despacito.