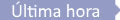Morir desnudos
Por Plácido RODRÍGUEZ
Según el zoólogo, Desmond Morris: «de las ciento noventa y tres especies de simios y monos sólo una de ellas no está cubierta de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo que se ha puesto a sí mismo el nombre de homo sapiens». Desde tiempos inmemorables los monos desnudos tratamos de suplir esa falta de pelo con ropajes que nos protegen y nos adornan, e incluso en la muerte vestimos a los difuntos para que la desnudez en la que nacemos no nos avergüence en el viaje incierto hacia territorios de los que no suelen volver los exploradores.
La niña parece nerviosa, porque lleva una cesta de flores y es la encargada de abrir el paso de la ceremonia que se celebra en San Basilio de Palenque, una localidad de Colombia en la que los esclavos africanos escapaban para vivir en libertad. La comitiva fúnebre la sigue, bailando ritmos ancestrales al compás de los tambores que lloran, con sonidos de dolor, a un muerto vestido de blanco. A más de 10.000 km el fallecido tiene que ser lavado un número impar de veces antes de ser envuelto, también en una tela blanca, para celebrar el entierro musulmán. El muerto hindú se traslada a hombros a la cremación. Si el difunto es hombre o viuda se le viste con una túnica blanca, si la mujer es soltera la túnica es amarilla, y si es casada la túnica es roja. Los vikingos tenían rituales diferentes en función de la posición social del muerto, incluso podían sacrificar esclavos durante el funeral para que sirviesen a sus amos en la otra vida. La vestimenta del difunto también era determinante en el viaje al más allá. «Cerraron sus ojos/que aún tenía abiertos,/taparon su cara/con un blanco lienzo…» Así comienza una de las rimas de Bécquer en la se intercalan versos que describen el rito… «Y en una capilla/dejaron el féretro./Allí rodearon/sus pálidos restos/de amarillas velas/y de paños negros».
Y la pandemia sólo hace números y se comporta como un traficante de muertos, quitándonos la cualidad que nos define como individuos; niega el derecho a despedirse y nos abre una brecha en el alma
A lo largo de los tiempos y en la mayoría de las culturas, a los monos desnudos nos gusta despedir a los muertos, vestidos, en medio de tradiciones en las que llantos, risas, bailes, ofrendas y también sacrificios de animales y seres humanos, manifiestan diferentes escalas de celeridad adquirida en vida y proporcionan empaque a lo que les resta por venir, ya sea en compañía de sus amigos y familiares en los salones del Valhalla o con los gusanos que habitan bajo la tierra.
Y dentro del rito existe una conexión atávica en la que la muerte de nuestros progenitores nos va preparando para afrontar nuestra propia muerte. Cuando un padre aprieta la mano de su hijo en el estertor final es como si le entregase el testigo en la carrera de la vida y le devolviese, macerada, la sensación que experimentó en el momento que el pequeño puño de su vástago se aferró al dedo protector. Si la mujer que te trajo al mundo y te ofreció el licor de su pecho, te mira por última vez para retener tu imagen el poco tiempo que le resta, a la vez la expresión de sus ojos se graba con fuego en algún rincón de tu cerebro.
Y la pandemia sólo hace números, y se comporta como un traficante de muertos a los que trata con frialdad de una forma cuantitativa, quitándonos la cualidad que nos define como individuos, negándonos el derecho que se adquiere a lo largo de nuestra efímera existencia terrenal. La pandemia niega el derecho a despedirse, y nos abre una brecha en el alma, a ambos lados del vínculo: en uno la rabia de los que se quedan, en el otro la soledad de los que nos dejan. La pandemia no se estudia en las escuelas, si acaso su progresión matemática, pero no la angustia que incuba. No nos prepararon para ella. No nos explicaron que la pandemia no permite a los monos desnudos ponernos de acuerdo para elegir el traje o el vestido con el que nos gustaría acometer el último trámite.